Cuba es “un ejemplo de decrecimiento” en el plano
material y energético que “nos puede enseñar a afrontar el pico del
petróleo”, ya que tuvo que adaptarse a una forzosa falta de suministros
de crudo tras el colapso de la URSS, ha explicado en entrevista con Efe
el antropólogo social Emilio Santiago Muiño.
Este investigador y activista social que actualmente ejerce la
Dirección de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Móstoles, analiza en
su nuevo libro Opción Cero el declive energético que se
producirá cuando la sociedad alcance el “peak oil” (pico del petróleo) o
tasa máxima de extracción a nivel mundial, tras el cual la producción
entraría en declive hasta su agotamiento.
No está claro cuándo ocurrirá ese momento o si ya ha sucedido de
hecho, como apuntan los escenarios más pesimistas de la Agencia
Internacional de la Energía, que han cifrado el pico máximo de crudo
extraído hasta el momento en 2006.
El caso cubano es una aplicación práctica de lo que podría ocurrir a
nivel global pues, tras la revolución de 1959 y el embargo comercial
impuesto por EEUU, el régimen castrista dependía del petróleo
garantizado por la Unión Soviética y, al derrumbarse ésta, la economía
de la isla se enfrentó a una brusca reducción de más del 50 % de su
consumo.
A día de hoy, “Cuba todavía consume un 15 % menos de energía que en
1988”, ha apuntadoSantiago, lo que le ha obligado a un “reverdecimiento
forzoso
Así, en el caso de la agricultura, que es ecológica “con matices” y
en buena medida urbana, “ya que la gente cultiva donde puede”, en la
actualidad “es capaz de producir todos los alimentos de la dieta
cubana”.
Esta reorientación hacia lo verde llevó al Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) a calificar a Cuba en su informe “Planeta Vivo” de 2006
como el único país del mundo dotado de desarrollo sostenible, por su
capacidad para “combinar una huella ecológica por debajo del límite de
la biocapacidad del territorio con un índice de desarrollo humano alto”.
Sin embargo, la solución cubana alberga “algunas sombras” porque la
transición fue “obligatoria” y “políticamente muy difícil de extrapolar
al contexto actual”, ha precisado Santiago.
Además, “no es igual la situación de un país que se hunde en una
pobreza energética muy severa rodeado de un mundo que energéticamente es
funcional, que un escenario global de ‘peak oil’, donde la escasez de
suministros generaría tensiones muy complejas”, ha subrayado.
Este experto ha asegurado que en su libro desmonta “el mito del
desarrollo sostenible cubano” al describir, entre esas “sombras”, el
“sentimiento de vergüenza colectiva” que experimentó su ciudadanía
durante el período posterior al fin de la URSS.
“La izquierda verde tiende a idealizar el caso de Cuba”, ha
subrayado, pero sus propios ciudadanos entendieron “la regresión” de los
años 90 del siglo XX como un auténtico castigo y “mucha gente quiso
salir de ahí, lo que nos da una idea del tipo de construcción del deseo
de las sociedades, sean socialistas o no, y lo difícil que será hacer
eso compatible con la sostenibilidad” en el futuro.
A juicio de Santiago, vamos hacia “horizontes mucho más austeros en
lo material y energético” por lo que habrá que promover la idea de una
“pobreza lujosa” que alimente nuevos modelos de felicidad, más basados
en las relaciones personales y experiencias “a través de un discurso
seductor que entienda que este empobrecimiento energético es una
oportunidad”
.
Este especialista ha analizado el caso cubano a lo largo de seis años
tras conocerlo en primer plano pues vivió allí mientras trabajaba en su
tesis doctoral sobre “Sostenibilidad y socialismo en la Cuba
postsoviética: estudio de una transición sistémica ante el declive
energético del siglo XXI”, de donde ha emergido su obra.
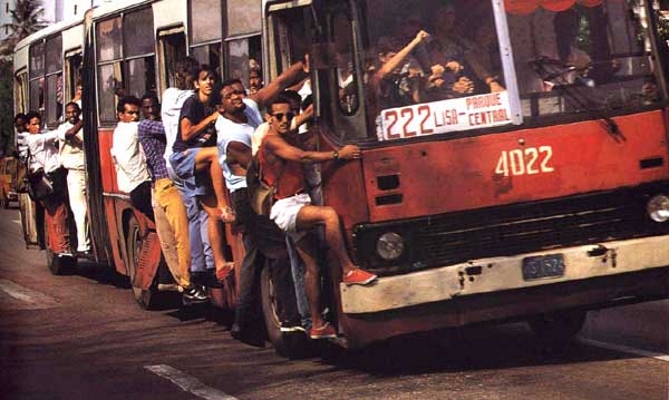
No hay comentarios.:
Publicar un comentario